La cláusula de conciencia
- Maria Clara Guida
- 10 nov 2015
- 14 Min. de lectura
La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional. La cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos en el seno de la empresa periodística que la cuestionen. El reconocimiento de la cláusula al periodista en el ejercicio de su libertad de información no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél, sino, también, como garantía de que a través suyo se preserva igualmente la satisfacción del carácter objetivo de dicha libertad, de su papel como pieza básica en el sistema democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir una información libre y plural.
I. INTRODUCCIÓN
La cláusula de conciencia para el periodista es un derecho específico que forma parte del derecho a comunicar información y que constituye un presupuesto básico para el ejercicio efectivo de este derecho fundamental en el Estado democrático.
De su pleno reconocimiento y eficaz ejercicio en el seno de toda empresa periodística depende que el derecho a la información se configure como auténtica garantía de una opinión pública libre.
En nuestro país, la cláusula de conciencia no ha sido incorporada a la legislación vigente, ni ha prosperado la voluntad sindical de obtener su sanción en los convenios colectivos. Consecuentemente, los periodistas argentinos resultan permeables a todo tipo de presiones y cambios de orientación y propiedad de medios, sin que quepan argumentos legales de defensa en ese sentido. De ahí su necesidad de que la misma sea reglamentada.
II. LA CLÁSULA DE CONCIENCIA
A) ¿QUÉ ES LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA?
De acuerdo con José María Desantes Guanter, la cláusula de conciencia consiste en “una cláusula legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico, según la cual, en determinados supuestos que la ley tipifica en relación con la conciencia del informador, los efectos económicos de la extinción de la relación laboral periodística producida por la voluntad unilateral del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad del empleador”.
Es decir, la cláusula de conciencia es la vía legal por la cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria la empresa periodística en la que trabaja, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente.
En otras palabras, la cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional. La cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos en el seno de la empresa periodística que la cuestionen.
El reconocimiento de la cláusula al periodista en el ejercicio de su libertad de información no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél, sino, también, como garantía de que a través suyo se preserva igualmente la satisfacción del carácter objetivo de dicha libertad, de su papel como pieza básica en el sistema democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir una información libre y plural.
En otras palabras, la cláusula posee un fundamento ético, del cual surge el pleno respeto a la identidad del periodista en el ejercicio de su profesión. En tanto y en cuanto el periodista reconozca al público como titular del derecho a la información y a la información como un producto intelectual con función social, la cláusula de conciencia es imprescindible para garantizar la independencia de criterio del profesional en el seguimiento, obtención y tratamiento de la información.
En síntesis, la cláusula de conciencia es un derecho del periodista y una garantía de la información libre y plural.
B) CLÁSULA DE CONCIENCIA vs. OBJECIÓN DE CONCIENCIA
La cláusula de conciencia no debe confundirse con la objeción de conciencia pues, aunque ambos conceptos se originan en el aspecto íntimo y subjetivo de las personas -la conciencia-, su expresión, sin embargo, produce efectos jurídicos que sobrepasan a la persona. En otras palabras, ambasrefieren a dos derechos diferentes.
De acuerdo con Marina Gascón Abellán, la objeción de concienciaconstituye “un derecho subjetivo que tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado”, alegando la existencia de una conciencia contraria a la conducta que constituye el contenido del deber y, todo ello, sin sufrir la reacción que el ordenamiento prevé para el incumplimiento de aquella obligación.
En este sentido, siguiendo a José María Desantes Guanter, la objeción de conciencia es la protección legal que se concede a los ciudadanos para eludir el cumplimiento de una obligación o la orden de una autoridad cuando éstas violentan su conciencia[1].
La objeción de conciencia encuentra, así, un fundamento general en la libertad ideológica que tiene cualquier ciudadano. De acuerdo con Rafael Díaz Arias, “cuando los mandatos del Estado, las normas o las obligaciones generales que afectan a todos los ciudadanos chocan con la conciencia particular y este conflicto es serio y crea en el individuo un legítimo desasosiego al sentirse amputado de sus principios u obligado a llevar a cabo una acción que éticamente o religiosamente le repugna, tal conducta legítimamente debida puede quedar en suspenso para aquellos que profesan tales principios, siempre que ponderado ese derecho a la libertad de conciencia con el derecho o bien sacrificado éste no resulte más íntimamente vinculado con el núcleo esencial de la dignidad humana (por ejemplo, el derecho a la vida no puede quedar en suspenso ante la libertad ideológica). Estamos ante un típico conflicto de mandatos: el mandato externo y general (jurídico) y el mandato particular e interno (moral). El deber general no se deroga sino que queda en suspenso por la preferencia de la conciencia en el sistema de derechos fundamentales, siempre que ese deber de conciencia se encuentre en sintonía con el propio sistema de valores que subyace en los derechos reconocidos. Podemos englobar a todos estos supuestos en los que los mandatos generales decaen ante la libertad ideológica bajo la denominación genérica de objeción de conciencia”.
A diferencia de la objeción de conciencia, la cláusula de conciencia busca establecer de manera legal o por convenciones de los contratos laborales del trabajo de la información, la protección del periodista cuando una empresa o un medio cambian su orientación informativa o su ideología. De este modo, la cláusula de conciencia se da, exclusivamente, en las actividades y profesiones informativas, afectando no a los deberes, sino a las obligaciones contractuales.
De acuerdo con este enfoque, se categoriza a la cláusula de conciencia como una forma de objeción de conciencia, iluminándose sólo una de las dimensiones de la misma: la que se corresponde con su perfil subjetivo individual. En este sentido restrictivo, la cláusula tendría por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la conciencia profesional del periodista.
Sin embargo, puesta en la perspectiva de un Estado social y democrático de Derecho, la cláusula de conciencia se convierte en un mecanismo, entre otros, que garantiza la eficacia del derecho fundamental a comunicar y recibir información; un derecho que tiene por titular a la persona individual, pero con repercusión en el conjunto del cuerpo social.
En resumen, la llamada cláusula de conciencia de los informadores encuentra fundamento genérico en la libertad ideológica. Cuando la conciencia del informador prevalece o se armoniza con las órdenes del empresario, aquél está ejerciendo su libertad de pensamiento como, en principio, podría hacerlo cualquier trabajador. Pero si la cláusula de conciencia se ha destacado como una institución diferenciada de la general objeción de conciencia es porque encuentra su fundamento específico en el derecho a la libre expresión e información.
C) ¿QUIÉN ES EL SUJETO DEL DERECHO?
La titularidad del ejercicio de este derecho corresponde a los periodistas, es decir, al profesional de la información. Consecuentemente, los sujetos activos que pueden ejercer este derecho son los periodistas de los medios de comunicación tanto públicos como privados.
Los medios de comunicación, con independencia de su naturaleza, siempre serán el sujeto pasivo del derecho a la cláusula de conciencia. En otras palabras,la cláusula no puede ser ejercida frente al periodista por las empresas, tanto públicas como privadas, que son propietarias del medio de comunicación.
En este sentido, la palabra “periodistas” designa a todas aquellas personas que, de una manera u otra, participan en el proceso de elaboración y/o de difusión de la información; pero no a la entidad propietaria o gestora del medio de comunicación, entendido como soporte material de aquella. En suma, el derecho a la cláusula de conciencia no está concebido para aplicarse en sentido inverso.
D) ¿CUÁNDO PUEDE INVOCARSE?
En cuanto a las situaciones en las cuales la cláusula puede invocarse, existen dos posiciones: una sumamente básica y un poco más amplia.
Para quienes sostienen la primera postura, esta fórmula legal puede invocarse en el caso de un cambio notable en el carácter u orientación de la publicación o programa, si dicho cambio generara para el periodista una situación susceptible de afectar su honor, reputación o intereses morales.
Para otras posiciones más amplias, la cláusula también permite al periodista considerarse liberado de sus obligaciones para con la empresa, con derecho al pago de indemnización incluso en los cambios de titularidad del medio, en tanto le genere inconvenientes de naturaleza intelectual o moral.
E) ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE SU INVOCACIÓN?
Como mencionamos anteriormente, la cláusula consiste en la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido sin causa. En este sentido, el ejercicio del derecho a la cláusula de conciencia da lugar a una indemnización para el periodista, tal y como si éste hubiese sido despedido sin causal alguna: es el efecto derivado de la rescisión del contrato de trabajo a instancias del propio periodista. Se trata, entonces, de un“autodespido” fundamentado en razones de orden deontológico.
III. ANTECEDENTES
De acuerdo con Damián Loreti, la cláusula de conciencia es un fórmula jurídica de extensa antigüedad en Europa. Sus orígenes se remontan a los primeros estatutos profesionales de este siglo como los de Austria (13 de enero de 1910), de Hungría (28 de marzo de 1914), el Convenio Colectivo de la República de Weimar (de 1926), como así también al contrato colectivo de los periodistas checos de 1927.
Sin embargo, los precedentes jurisprudenciales en Italia fueron los más antiguos del continente europeo, pues incluso en grado de casación, ya en 1901 los tribunales entendieron que los redactores en aquellos supuestos de cambios repentinos de la política del diario, que le produjeran una incompatibilidad de índole moral, podían despedirse y percibir indemnización. Este criterio jurisprudencial fue luego receptado en una ley de 1910, renovada en 1928. La Constitución de 1947 (art. 21) y la ley del 3 de febrero de 1963 sobre la regulación de la profesión periodística, reconocieron el derecho a la información. Los convenios colectivos a nivel nacional para el trabajo periodístico, en especial el firmado el 21 de marzo de 1975, fijaron tres razones para alegar la cláusula de conciencia: “1) Cambio sustancial en la tendencia política de la línea editorial del medio de comunicación; 2) Utilización lesiva para su dignidad de la labor del periodista en otros periódicos de la misma empresa con características distintas; y 3) Realización de hechos imputables al editor que provocaron en el periodista un supuesto de incompatibilidad moral”.
Respecto de los restantes antecedentes, el especialista Rodolfo Diego Veljanovich realiza un interesante recorrido histórico:
El Estatuto profesional de Austria establecido por ley del 13 de enero de 1910, recogido y extendido en una ley posterior del 11 de febrero de 1920, establecía que la dirección de un diario tenía la obligación de informar a sus redactores, con preaviso de un mes sobre las alteraciones que iban a ocurrir en la política o dirección de un diario. En el supuesto que el preaviso no hubiera sido respetado, el redactor podía dimitir con cobro de indemnización. Si, en cambio, el redactor hubiera sido debidamente informado e hiciera uso de la cláusula de conciencia, tenía derecho a tres meses de sueldo como preaviso y a un año de salario para los que tuvieran cinco años de antigüedad, más seis meses por períodos suplementarios de cinco años, resolviendo, en caso de controversia, una comisión arbitral. Actualmente, la normativa vigente contemplada en la ley del 12 de junio de 1981 permite un supuesto de invocación de la cláusula de conciencia protegiendo la defensa de la opinión del periodista, entendiéndose como el derecho que le asiste a los informadores de rechazar su participación en la redacción de informaciones obtenidas en forma contraria a sus convicciones o los principios deontológicos del periodismo.
La ley húngara del 28 de marzo de 1914 preveía en su artículo 58 el reconocimiento implícito de la cláusula de conciencia al establecer que el integrante de la redacción podía denunciar el contrato de trabajo y tenía derecho a reclamar indemnización si su editor le exigía escribir un artículo cuyo contenido suponía un acto punible o cuya tendencia era contraria a las estipulaciones iniciales del contrato. Luego del desmembramiento del imperio austro-húngaro, la cláusula de conciencia subsistió hasta la Segunda Guerra Mundial.
En Checoslovaquia desde 1927, el contrato colectivo de la profesión periodística reconocía una amplia indemnización al periodista que se viera por razones de conciencia en condiciones de despedirse.
La cláusula de conciencia ha sido receptada, también, en otros países comoFinlandia, Holanda y Dinamarca, así como en Bélgica, cuyo convenio colectivo de trabajo determina en su artículo 9 que en caso de modificación radical de la línea política, filosófica o religiosa del diario, el periodista puede cancelar su contrato sin preaviso, y reclamar una indemnización igual a la que le habría sido debida en caso de rescisión del contrato por la empresa.
En la Alemania de la República de Weimar se había consagrado en 1926 un convenio colectivo donde se obligaba incorporar en los contratos individuales una declaración sobre la tendencia del periódico, de tal manera que si luego se producía una transformación notable de la misma, el periodista contaba con un período de un mes para considerarse despedido por motivos de conciencia. En la actualidad no hay acuerdo sobre si la Ley Fundamental de Bonn admite o no la cláusula de conciencia. Asimismo, la doctrina mayoritaria es contraria a imponer límites a la libertad del editor, pues no se admite, de acuerdo a cómo es reconocido en el artículo 5.1 de la Ley Fundamental, la eficacia jurídica del derecho a la información frente a terceros.
Ahora bien, más allá de estos ejemplos, la primera regulación legal de gran relevancia sobre la cláusula de conciencia de los periodistas es la que se produce en Francia, en un momento de grandes convulsiones sociales y políticas en toda Europa. La Ley francesa de 29 de marzo de 1935, que reconoce la cláusula de conciencia de los periodistas, tiene dos antecedentes inspiradores: de una parte, el informe realizado en 1928 por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones laborales de los periodistas, en el que se señalaba la ausencia de un régimen regulador que garantizase los derechos básicos de los informadores. De otra parte, el proyecto de Estatuto del Periodista, redactado en 1933 por Georges Bourdan, secretario general del Sindicato de periodistas franceses, que fue llevado por el diputado Emile Brachard al parlamento. El hoy conocido como Informe Brachard provocó la inclusión en el Código de Trabajo de la cláusula de conciencia (art. 761.7), norma que prevé la posibilidad de que los empleados de una empresa periodística puedan rescindir su contrato de trabajo obteniendo la indemnización del despido improcedente cuando se produzca: “1) Cesión del diario o publicación. 2) Cese de la publicación o del diario por cualquier causa. 3) Cambio notable en el carácter u orientación del diario o publicación si éste supone en la persona empleada una situación que atente a su honor, a su fama o de una manera general a sus intereses morales”.
Finalmente, la norma francesa ha servido de modelo a otros países que han logrado incorporar la cláusula a sus constituciones nacionales: son los casos dePortugal (1976) y España (1978) -el cual se ha convertido en un gran ejemplo a seguir-.
EL EJEMPLO ESPAÑOL
El caso de España es uno de los más reconocidos en la actualidad como modelo a seguir en materia de legislación del derecho de cláusula de conciencia. De acuerdo con Marc Carrillo, la constitucionalización de la cláusula de conciencia en España ha supuesto una novedad en el Derecho constitucional comparado, pues hasta la fecha no se había producido un reconocimiento de este derecho al máximo rango jurídico.
España sentó en su día un precedente singular al incluir una mención explícita a la cláusula en el artículo 20A.d) de la CE, después de afirmar el reconocimiento y la protección del derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación”. Este artículo constituye una excepción a nivel internacional, no tanto por las figuras que menciona, conocidas en algunos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, sino por el lugar donde lo hace: la parte más noble de la Constitución.
La razón que justifica la inclusión de este derecho en la parte más protegida de la norma constitucional puede encontrarse en la intención del constituyente de dotar al profesional de la información de instrumentos que garanticen su independencia y para que, de esta forma, se contribuya a potenciar las libertades informativas como presupuesto básico para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el correcto funcionamiento del sistema democrático.
En otras palabras, el reconocimiento de la cláusula de conciencia y del secreto profesional por el artículo 20 de la CE como derechos específicos del periodista forma parte de la concepción del derecho a la información como uno de los fundamentos del Estado democrático. La libertad de prensa no se define por la libertad de creación de una empresa periodística, sino que fundamentalmente es una faceta de la libertad de expresión en la que el derecho a la información, en su doble vertiente, se constituye como un factor esencial [art. 20.1, a):derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, y art. 20.1, d): derecho a comunicar o recibir información veraz].
La constitucionalización de la cláusula de conciencia, que aparece como un hito en el Derecho constitucional comparado, obedece a la consideración de los periódicos no sólo como órganos de información, sino también como centros de difusión de pensamientos y juicios, labor en la que el periodista y no la empresa, aparece como centro neurálgico.
Ahora bien, más allá de la incorporación de la cláusula a nivel constitucional, desde julio de 1997 España cuenta con una Ley Orgánica de Cláusula de Conciencia, núm. 2/1997, de 19 de junio, que regula algunas situaciones de conflicto entre el profesional de la información y su empresa. En particular, se le reconoce al periodista tanto el derecho “a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa” como a “negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación”.
2. ¿QUÉ SUCEDE EN LATINOAMÉRICA?
En Latinoamérica, los casos de mayor relevancia en materia de cláusula están dados por aquellos países que durante los años ‘90, siguiendo el modelo español, han incorporado el derecho a la cláusula de conciencia en sus respectivas constituciones nacionales: Paraguay, Ecuador y, más recientemente, República Dominicana.
Paraguay consagró la cláusula de conciencia a nivel constitucional en 1992, al incorporarla en el artículo 29º sobre la Libertad del Ejercicio del Periodismo.
En 1998, Ecuador incluyó este derecho en el artículo 81º -referido a la Comunicación- de su Constitución Política.
Por su parte, República Dominicana incorporó la cláusula en 2002 al artículo 49º de su Carta Magna, el cual prevé los derechos de Libertad de Expresión e Información y que, en su literal tres, plantea los siguiente: “El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley”. Consecuentemente, en lo que respecta a la cláusula de conciencia, a partir de la promulgación de la nueva constitución de la Republica Dominicana un periodista no puede ser obligado a coincidir con posiciones ideológicas no compartidas, y puede obtener la conclusión de su relación de trabajo sin perder sus prestaciones laborales.
Finalmente, en México la cláusula de conciencia es contemplada únicamente por la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), definiéndola como “el derecho de los periodistas para negarse, mediante la expresión escrita de sus motivos, a participar en la elaboración de informaciones que, a su juicio, son contrarios a los principios rectores de la Agencia, y que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional”.
[1] En suma, de acuerdo con José María Desantes Guanter, “la Objeciónde conciencia consiste en la posibilidad legal que se concede a determinados ciudadanos a evadirse del cumplimiento de un deber general establecido en una disposición legal o en una orden de una autoridad superior porque a su conciencia le repugna el acto o la serie de actos que constituyen la realización de tal deber. Es, como el privilegio, una facultad individual que se desenvuelve en el campo del deber que la fuerza de la conciencia le impide cumplir y le permite constituirse en excepción personal. La objeción está a disposición de todos aquellos que aleguen que su conciencia es un obstáculo para ese cumplimiento. La Cláusula de conciencia, en cambio, se ha presentado en la historia como una cláusula establecida legal o convencionalmente en un contrato de trabajo informativo según la cual si la empresa o el medio cambian su dirección ideológica y el periodista no está de acuerdo con ella puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización. La Cláusula de conciencia se da así exclusivamente en la fenomenología informativa y no afecta a los deberes, sino a las obligaciones contractuales, bien que subsista en el fondo la idea del deber profesional de informar. Lo importante es que la fuerza de la conciencia es capaz de disolver una relación laboral informativa, lo que lleva como consecuencia secundaria una indemnización, dado que el informador no es el causante del cambio de orientación ideológica”
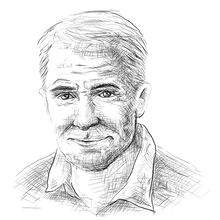



コメント